
Irián recorría los caminos tras la carreta de Esmeralda. Durante la primavera y el verano, la bruja tenía por costumbre atarle un nudo corredizo alrededor de las muñecas para que la niña no escapara. Intuía, sabiamente, que existían más posibilidades de que Irián se volviera inquieta cuando el sol caldeaba los campos y las noches eran tibias. En invierno no habría sobrevivido una sola madrugada, y a pesar de su corta edad y su estado salvaje, era lo suficientemente lista como para entenderlo.
Esmeralda era una mujer de mediana edad, aún hermosa pero temible. Era lo que en aquel tiempo llamaban una hechicera, una hembra fuerte que, en contra de todas las costumbres, había ido más allá de la brujería que solían practicar las mujeres, estudiando las llamadas “Artes de los Sabios” reservadas únicamente a los varones. Considerada excepcional tanto por sus dotes para la sanación tanto como por la invocación a los muertos, su reputación y talento eran reconocidos y respetados en su tierra por todos aquellos que se consagraban a la magia en cualesquiera de sus disciplinas, tanto o más que los de cualquier Hombre Sabio. Al principio, molestó a algunos, pero los pocos que osaron dudar su innegable clarividencia, acabaron siendo seducidos, no por la bruja, sino por la mujer. Esmeralda era poderosa e inteligente pero sobre todo, implacable; y no dudaba en utilizar sus encantos allí donde sus capacidades no hacían mella.
Irián, sin embargo, no cayó presa de su hechizo. Detestaba a la bruja a pesar de no haber conocido otra familia y llevar más de media vida caminando tras su carreta. La había tomado como esclava cuando apenas contaba con cuatro años. En el pueblo donde la encontró, le solía recordar, dijeron que la niña había sido concebida por el mismísimo diablo, que estaba maldita. Esmeralda pagó unas pocas monedas de cobre a su madre, que aceptó gustosamente, y se llevó a Irián. Todos se preguntaron por qué una mujer tan sabía como aquella había gastado su oro por tal compañía. La niña también se lo había preguntado en ocasiones, sin llegar tampoco a conclusión alguna.
Era cierto que Esmeralda utilizaba habitualmente a Irián en sus rituales. En determinados momentos, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la bruja, la niña se ponía junto al fuego y soplaba con fuerza, o bien, metía sus dedos en el cuenco de agua de las visiones, tras lo cual Esmeralda miraba, entraba en trance y hablaba con los muertos. Aun considerando que era un simple accesorio más en las representaciones de la hechicera, Irián participaba gustosa; en aquellos momentos su dueña le permitía usar un viejo manto verde que ella había desechado, y así, abrigada y atenta, la niña disfrutaba de unos breves momentos de protagonismo.
Una tarde, en un pueblo del norte, apareció, justo cuando habían terminado de instalarse, un hombre que deseaba hablar con la Esmeralda. Su piel era oscura y sus ropas y su rostro, extraños. Irián percibió de inmediato -aunque no habría sabido decir por qué- que se trataba de un Hombre Sabio. Su dueña lo invitó a sentarse junto al fuego y compartir su comida; después de haber atendido a las gentes del lugar, hablaría con él.
Esmeralda, intuyendo lo mismo que Irián, aquella noche trató de hacer alarde de todos sus poderes. Curó a un ternero enfermo y expulsó a los malos espíritus de la casa de un hombre anciano que se quejaba de los duendes no le dejaban dormir. Bendijo a varios bebes y les dio un nombre. Alivió dolores, aplicó cataplasmas en las cicatrices de las bestias, predijo que la cosecha de maíz sería buena si rociaban antes los campos con las sangre de los roedores que se comían el grano… todo ello haciendo uso de Irián, que se sentía pletórica, pues participó en todos y en cada unos de los hechizos que realizó su dueña.
Cuando la gente se fue dispersando para regresar a sus hogares, Esmeralda tomó su lugar junto al fuego, muy próxima a su invitado. Ambos, permanecieron largo rato en silencio, contemplando las llamas. Irián, sintiéndose tan ignorada como de costumbre, sospechaba que veían algo, y presa de la curiosidad, se concentró en ellas. El sosiego de la brisa y el dulce crepitar de las ramas la fueron adormeciendo poco a poco. Las lenguas de fuego acariciaban la oscuridad de la noche con miles de formas. Intentó ver en ellas alguna de las señales de las que había oído hablar a Esmeralda, pero sus ojos cansados y calientes por el esfuerzo, las atravesaban. Notó como el fuego crecía pero no le dio importancia, el calor la reconfortaba. Sabía bien lo que era pasar frío en las noches de invierno y agradecía su calidez, aquella quemazón que tonificaba sus miembros que tantas noches habían pasado al raso. Las llamas continuaron ascendiendo, hinchándose, ensanchándose en la noche, regalándole su calor…
-¡Irián, basta!
La niña salió de pronto de su cálida ensoñación, sin comprender bien a qué venía aquella advertencia. Esmeralda la taladraba con una furiosa mirada, mientras que su acompañante esbozaba media sonrisa tras el fuego, ahora convertido en apenas unos exiguos rescoldos.
-Arrópate bien con el manto –le dijo la hechicera.- Esta noche no dormirás junto a la lumbre.
Y sin añadir nada más se encaminó hacia la carreta para pasar la noche. El extraño la siguió tras unos segundos, dedicándole antes una enigmática mirada que Irián no supo cómo interpretar.
La niña se sintió confundida y malhumorada. Deseaba con toda su alma conocer los asuntos que habían llevado a aquel extraño hombre hasta ellas, pues eran escasas las distracciones con las que se topaban en su deambular, e Irián había llegado a ese punto en el que la imaginación y la curiosidad eran su único consuelo. Resignada, cogió el manto y se dispuso a dormir lo más alejada posible de la carreta. Los sonidos y los suspiros ahogados que salían de ella cada vez que algún hombre visitaba a la bruja, siempre la incomodaban, pero aquella noche le resultaban especialmente desagradables. Se quedó dormida con las imágenes de la velada dando vueltas en su cabeza: los ojos de aquel hombre de tez oscura, su cara huesuda como la de una calavera.
Un pequeño empujón la despertó horas más tarde. Era el hombre, que llevándose un dedo a los labios le indicó que guardara silencio y lo siguiera. La niña se desperezó deprisa y corrió tras él sin pensárselo dos veces. Una vez que estuvieron más allá de los límites del bosque, el hombre se detuvo y habló así:
-Mi nombre es Giafar. No debes olvidarlo.
-No lo haré –Asintió Irián.
-Observa.
Sacó un pequeño artilugio del bolsillo de su túnica, una especie de punzón plateado que resplandecía como una joya a la escasa luz del alba. Lo cogió con fuerza y apretó la punta contra la palma de su mano hasta que empezaron a manar unas gotas de sangre -Irián lo observaba hechizada y apenas se sorprendió de que se hiriera- Giafar dio entonces la vuelta a su mano y las gotas de sangre se precipitaron al suelo. La niña pudo ver como allí dónde caía el líquido, unas pequeñas mariposas azules nacían de la tierra y empezaban a revolotear perezosamente a sus pies.
Giafar no prestó atención a la sorpresa de Irián, y cogiéndola delicadamente por el mentón, la obligó a mirarle a los ojos.
-Esto es magia y no lo que ella hace –alzó su mano e Irián pudo ver como en su palma no había ni un rasguño.- Esto es el poder, y debes aprenderlo, porque algún día él vendrá a ti, con más fuerza de la que puedes soñar, y deberás elegir entre utilizarlo o dejar que los demás lo utilicen por ti.
Irián había visto muchas cosas en su corta existencia, pero lo que salía de las manos de Esmeralda, todos los portentos que tantas veces la vio obrar, le parecían viciados y corruptos en comparación con aquellas mariposas centelleantes y violáceas que aleteaban alrededor del rostro de Giafar.
-Llévame contigo –suplicó.
El hombre se alejó unos pasos.
-No, debes seguir tu camino, con ella. Pero llegará el día que harás tuyo tu poder y nunca más volverá a utilizarte. Y entonces, no antes, nos encontraremos.
La niña no se atrevió a discutir; se limitó a intentar coger entre sus manos a una de las mariposas. La cazó al primer intento, pero al abrir el puño, cerrado lo justo para no herirla, la mariposa se desvaneció entre sus dedos con un dulce destello plateado. Igual que Giafar, que también había desaparecido entre los árboles, al alzar la vista, como si hubiese sido un sueño.
Y los años pasaron y aunque no volvió a verlo, se encontraron; Irián lo reconoció por su nombre.
Y por su nombre, Irián, fue conocida.


 cuento y medio.
cuento y medio.
 De nuevo hubo
De nuevo hubo



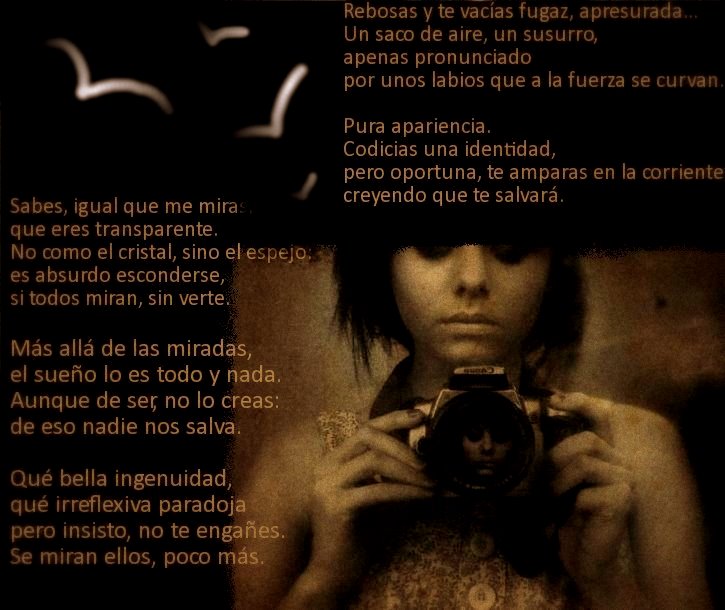
























.png)























